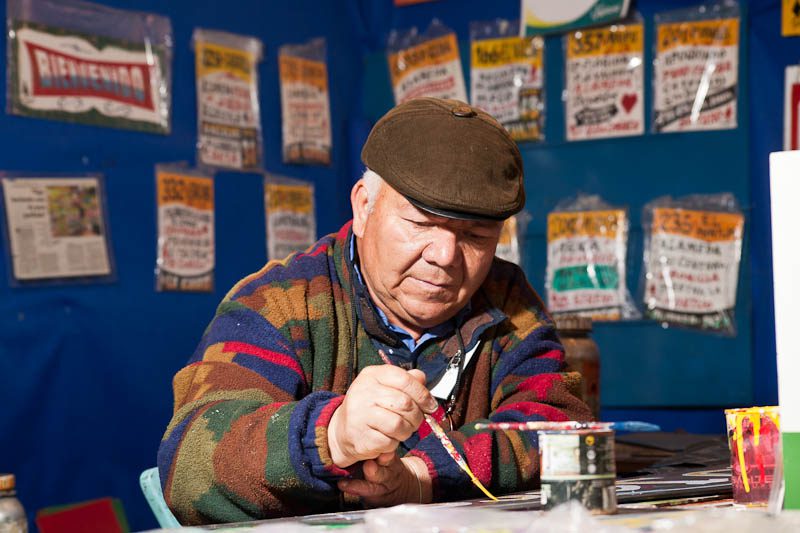Desde finales del pasado siglo se ha constado, en diferentes ambientes de nuestro país, una creciente necesidad de profundizar en nuestras raíces históricas. Nuestra cultura viva – cercana a la cotidianidad y a la buena convivencia, donde mejor se refleja la identidad chilena – empieza a manifestar, en ámbitos muy variados, unos coloridos, una autenticidad, una cierta densidad de ser, que parecen revelar algo nuevo y sugerente por lo menos en ciertos sectores del Chile actual.
Véase por ejemplo la sobrevivencia, el fortalecimiento y la expansión del Cuasimodo, original celebración nacida de una piedad popular netamente campesina y específicamente chilena, única en el mundo. En ella se hermanan de modo entrañable la tradición cultural de nuestros campos y la fe. Es un momento especial donde se establece un peculiar consorcio, cargado de rico simbolismo y de sacralidad, entre los relativos terrenos del campo chileno y el Absoluto divino.
Fundamentalmente se trata de un acto colectivo de fe en la presencia real de Nuestro Señor Jesucristo en la Hostia Sagrada y la consiguiente manifestación de piedad eucarística hacia Él. Pero en ese acto palpita también la vida, el colorido, los estilos, las actividades y el modo de ser de nuestros campesinos quienes, como tales, se reúnen alrededor de Cristo en actitud de adoración; porque Lo saben contemplar tan vivo en los caminos de Chile, como estuvo en la Galilea hace más de 2.000 años.
Contenidos
El Origen

La palabra que da el nombre a la celebración está compuesta por la fusión de los dos primeros vocablos latinos con que se inicia la antífona de entrada de la Misa del domingo siguiente al de Pascua de Resurrección: Quasi modo géniti infantes: “Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche pura del espíritu…” (1 Pe 2,2-3)
Desde el Concilio de Trento (1545-1563) la Iglesia Católica manda a los fieles comulgar en Pascua de Resurrección o por lo menos una vez al año. De ahí se originó la caritativa costumbre por parte de los sacerdotes de llevar la Sagrada Comunión a los enfermos que no podían acudir a la Iglesia en esa festiva ocasión.
Alrededor de esta costumbre pastoral comenzó un cierto día la celebración popular del Cuasimodo. ¿Cuándo fue exactamente? ¿Quién la inició? No se sabe. Surgió como suelen nacer las tradiciones vivas destinadas a perdurar: por un instinto natural de trascendencia del alma campesina al soplo del Espíritu Santo. Nadie la planificó, fue modelada por la gracia sobrenatural en el genio de un pueblo.
Aunque se la considera comúnmente una herencia de los tiempos coloniales, sólo hay registros históricos, en fuentes escritas, ya en el Chile independiente. Una crónica de “El Mercurio de Valparaíso”, en 1841, afirma que ya se conocía esta fiesta desde el primer cuarto del s. XIX. La tradición oral recuerda la presencia del Cuasimodo en las zonas rurales al norte de Santiago (Colina, Renca, Conchalí, etc.), cuando unos celosos sacerdotes dominicos salían a llevar la comunión a los enfermos después del Domingo de Pascua. Montados a caballo llevando el Santísimo Sacramento bajo el poncho, los acompañaban jinetes de escolta para indicarles el hitos del recorrido y protegerlos de los peligros de eventuales asaltos, todavía frecuentes en los caminos de un Chile cuyo Estado estaba en fase de consolidación.
Las peculiares características y la expansión
Sea como fuere, la tradición cuasimodista nació y se afirmó en las tierras del Valle Central en torno a la devoción eucarística y al servicio de la Iglesia.
Para salir a «correr a Cristo» como su guardia de honor, nuestros hombres de campo lucen la tradicional chaquetilla corta con hileras de botones en las mangas y en el costado de la espalda, sobre la camisa a cuadros. Una faja de varios metros, generalmente de lana roja, ciñe la cintura y termina en una artística punta con flecos cayendo a lo largo de la pierna. El pantalón castellano, negro con líneas blancas, y las polainas de cuero para proteger al jinete de los roces en las cabalgadas por los campos llenos de espinos. Como calzado, el zapato negro de tacón alto, sobre el que se ubica la espuela de plata adornada de grandes rodajas, las que el huaso agita con habilidad y maestría, produciendo melodiosos sonidos.

Pero he aquí lo que distingue la tenida huasa del cuasimodista de aquella de usada en los rodeos y en otras fiestas de la tierra: el hombre de campo quiso enfatizar que –en cuanto campesino– asume la condición de escolta de Cristo, en un servicio religioso de adoración a su Dios y Señor y de auxilio a la Iglesia y al prójimo. Por respeto al Santísimo no lleva esta vez su sombrero, se cubre la cabeza con una gran pañoleta de raso blanco. Sobre la chaquetilla le cae una capa corta o esclavina de la misma tela y color, inspirada en la vestimenta sacerdotal. Ambas –pañoleta y esclavina– llevan bordaduras en oro, con aplicaciones en forma de cruz, escudos chilenos y símbolos eucarísticos como el cáliz y la hostia.
Hasta no hace mucho los huasos y sus familias salían a «correr a Cristo» básicamente en el Valle Central, cuna de esta tradición. Hoy la fiesta se vive de Norte a Sur de Chile, desde Arica hasta Coyhaique pasando por Isla de Pascua. Su celebración ha llegado inclusive a barrios o poblaciones netamente urbanas de Santiago y otras ciudades que, en los conflictos de la pos-modernidad, sienten la fértil nostalgia de las raíces cristianas de nuestro ethos cultural de fondo agrario y quieren experimentar la novedad de la Tradición. Pasan ya de cien mil los cuasimodistas en nuestros días, reunidos en unas ciento cincuenta agrupaciones.
Alta expresión simbólica, natural y sobrenatural, alcanzada hoy por el Cuasimodo
No es una realidad menor en el ámbito del crecimiento religioso, social y cultural del Chile actual. Ante ella no se puede pasar simplemente de largo.

En el Cuasimodo, el estilo de vida del campesino y su familia, revestido de gala, se intensifica y sobrepasa su propia cotidianidad, elevando el quehacer y sentir de la tierra por la fe –sencilla y sin doblez– y haciéndolos penetrar en el ámbito de la fiesta sacra, como podría decirlo un Josef Pieper (1). Impulsada por la potente continuidad de la Fe de sus ancestros, el universo del campesino deja de ser una mera consonancia de realidades individuales y sociales para asumir una expresión simbólica de identidad más intensa y más alta. Es el quehacer, el sentir, el pensar y el vivir de hombres, mujeres y niños de nuestros campos, como conjunto, que busca elevarse a la dimensión sagrada de una unión íntima con el Hombre-Dios, acompañándolo festivamente en Su visitación infinitamente misericordiosa a los enfermos.
Ellos no están, por cierto, preocupados en explicarlo; lo viven al soplo del Espíritu Santo. Son millares de hombres, mujeres y niños, revestidos con sus pañoletas y esclavinas ceremoniales blancas con ornamentos dorados, montados en sus briosas cabalgaduras ornadas con sus mejores aperos, banderas chilenas, papales y estandartes flameando al viento por todo Chile. Constituyen la multitudinaria escolta del campo chileno que galopa entusiasta acompañando el carruaje en donde el sacerdote porta al Dios hecho carne que murió por nosotros, resucitó glorioso y se encuentra humildemente presente en la Hostia blanca, para darse en comunión pascual a los fieles cuya enfermedad les impidió acudir a los templos.
No en vano Juan Pablo II, el Papa Peregrino, con su sabia y particular intuición de Pastor, llamó a estas y otras manifestaciones de la Piedad Popular en su célebre visita a Chile: “Verdadero tesoro del pueblo de Dios y una muestra de la presencia activa del Espíritu Santo en la Iglesia” (2).